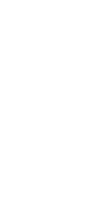Y parece que no es el único, pues, como nos confiesa, tras la lectura del texto, “resulta que mucha gente ha salido del, digamos, armario y me viene a confirmar lo que digo en el libro: que hay cierta comunidad de personas a las que le gusta lo cutre. Es decir, a las que consumir lo último, más caro, más sofisticado y distinguido le interesa menos que consumir lo menos llamativo o no consumir en absoluto”.
Elogio de lo cutre es un libro escrito mientras se piensa y, por ello, es menos un ensayo que un ejercicio de nostalgia y comprensión del carácter español, mirado desde la austeridad castellana que le es propia a su autor (nacido y criado en un pequeño pueblo de Segovia). Y tiene algo de impúdico, pues lo impulsa una mezcla de pereza y de cariño, incluso de ternura. Ya que, a fin de cuentas, es un reconocimiento de que “al final acabas siendo un cutre sin quererlo, lo mejor es elegir el cutre que quieres ser, que es, y esto es lo cómodo, aquél que surge de pasar de todo”, nos confiesa Olmos.
No se ha de ver lo cutre, sin embargo, como algo negativo, sino más bien como algo casi estoico. Y es que, escribe Alberto Olmos que, en España, “el cutrerío es tan importante como la gastronomía o Buñuel”. Esto es, forma parte de nuestro ADN; y tiene una larguísima tradición.
Lo cutre siempre trae, además, un componente divertido, rijoso. “Es una suerte de ascesis”, confirma Olmos. Tiene un algo de perfección moral. Y lo cutre no es rústico, ni cañí, ni hortera, ni costroso, ni rancio, ni kitsch (aun cuando haya un hilo de familiaridad con todas estas definiciones cercanas). Lo cutre, escribe Olmos: ”Es un quedarse parado contemplando las cosas y pensando: por qué molestarse”. Dicho en otras palabras: una duda existencial. Un pensarse neutro. Un decirse: para qué cambiar nada, si así ya está bien.
Cutres son muchas casas de veraneo, segundas residencias, que nos hacen pensar en la infancia, espacios donde se produce “un equilibro mágico entre la provisión y el abismo”. El gotelé es cutre, cutrísimo. Lo son los barrios que no son imponentes ni vanidosos porque no exhiben nada. Y las ferias ambulantes. También lo son esos bares de toda la vida que, inevitablemente, se convierten en zoológicos de lo cutre. O los productos baratos, cargados de añoranza. Que conservamos, sin embargo, más allá de lo esperable. Como las sempiternas vajillas Duralex. Pero también lo son las bibliotecas públicas, con su idea de lo prestado como summum de lo cutre.
También hay una forma cutre de estar en el éxito, nos dice Olmos, como la del político Pablo Iglesias, con su candidez primero y, más tarde, quedado en persona perdida, afuera de su cutrez, ya como un hombre vaciado, “entre el arribista y el nuevo rico”. O la del escritor Manuel Vilas, y su temeridad autobiográfica, su obscenidad íntima y su pobreza penitente. Aunque, si se ha de destacar un ejemplo clarividente del éxito cutre ése es el de Ignatius Farray, quien “empezó cutre, siguió cutre, triunfó cutre y ahora no puede desentenderse de todo ese cutrerío. Esencialmente está encerrado en él, vive para ser cutre”, afirma Olmos.
Lo importante, no obstante, es saber que todo el mundo es cutre en algo para alguien. Que, por mucho que queramos, no nos vamos a salvar de ser cutres en algún momento. Así, por ello, es mejor que entendamos “el poder empático de lo cutre”, nos dice Olmos. Porque la gente no se siente amenazada por algo o alguien que es cutre. “Se siente en familia”, afirma. Y en familia nos reímos. Porque hay que reírse con lo cutre, es muy importante. “Hay que ser todo lo cutre que se pueda, amigos”, sentencia Alberto Olmos en el epílogo, escrito a mano, del final de su libro, lleno de esa ternura de lo imperfecto y laborioso y lento. Que sería algo así como una invitación a ser felices, ¿no les parece?