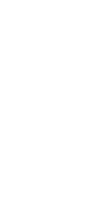En pocos meses se agotaron las seis ediciones que salieron de imprenta y muy pronto el libro fue festejado por Paco Umbral en una de sus míticas columnas de El Mundo, donde decía cosas fantásticas que poco o nada tenían que ver con una poeta de inteligencia afilada y precisión exquisita, cuya voz mostraba desde el primer momento un amplio registro y una madurez inquietante. Ganadora del Premio Hiperión con apenas 18 años, el columnista la convirtió en el icono vivo de nuestra generación –la de los nacidos en la década de 1980–. «No vale creer, pues, de modo reaccionario, que toda la juventud es tórpida, ágrafa, indolente y cínica, porque Carmen no sólo es una poeta, sino también un síntoma». Pero Carmen Jodra nunca fue un síntoma y nunca quiso la terrible responsabilidad de ser la escritora maldita que editores, periodistas, poetas y poetastros esperaban encontrar en ella. Coherente consigo misma, exploró con absoluta libertad un universo literario en el que Harry Potter hablaba de tú a tú con Antínoo y la ironía más sutil se conjugaba con una belleza entendida en sentido clásico. Lejos de ser un ejercicio posmoderno, es decir frívolo y desencantado, su segundo libro se lee hoy como un manifiesto enérgico contra toda clase de impostura, y especialmente contra la impostura del creador. En Rincones sucios escribe: «Es tan fácil hablar sobre uno mismo: / uno es el héroe de su propia historia (…) / pero afuera en el mundo no hay palabras».
Delicada y prudente, Carmen Jodra no tenía la costumbre de dar demasiadas explicaciones acerca de su escritura. Defendía que para convertirse en un buen poeta no era imprescindible una gran formación intelectual, pero ella contaba con una amplísima cultura que salpicaba su conversación con naturalidad. Traducía del griego y del latín, conocía a la perfección la tradición métrica castellana y sabía de memoria párrafos de sus novelas favoritas, que releía una y otra vez en busca del misterio que encierra toda obra de arte. Abandonó deliberadamente la escena literaria, rechazó numerosas invitaciones a lecturas y festivales, y tampoco quiso convertirse en opinóloga a sueldo de los periódicos, aunque no le faltaron jugosas ofertas. Muy satisfecha, cuando pensaba que por fin se habían olvidado de ella, encontró trabajo en una biblioteca pública de Carabanchel, donde en los últimos años desarrolló interesantes proyectos para la dinamización de la lectura. Sin esgrimir argumentos grandilocuentes, con la humildad de las personas auténticas, Carmen Jodra recorrió el camino que ella sola se había marcado, demostrando una vez más su radical independencia.
Próximamente La Bella Varsovia no sólo va a reeditar Las moras agraces y Rincones sucios, también un libro que Carmen Jodra acababa de entregar antes de fallecer este mes de julio. Después de meditarlo durante un tiempo, la escritora había decidido recopilar en un volumen sus poemas a la belleza de los muchachos, muchos de ellos compuestos en los últimos diez años. Son poemas en los que la brisa parece silbar entre las palabras, como si fueran madrigales de Monteverdi o salmos de Purcell –músicos que la acompañaban siempre–, y que sin estridencias cantan a una juventud eterna, la suya y la de todos nosotros. Su título, Libro 12, alude a la parte de la antología palatina que en el siglo X se hizo en la corte de Bizancio y que estaba dedicada al amor efébico. Escribió mucho y muy bien. Hay algunos cuentos y una novela, y todo es estremecedoramente bello. Al menos, ella quiso que pudiéramos seguir leyéndola.