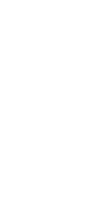No hace falta hacer nada, ni siquiera pensar; basta con sentir y tener los oídos abiertos. “El día tiene ojos y la noche tiene oídos”, dice un proverbio. También observaba Canetti que los días aparecen diferentes pero que la noche en cambio solo tiene un nombre.
De noche uno se siente libre y puede, nunca mejor dicho, soñar… o por lo menos divagar, digresar, soltarse. En la noche, a poco que uno se deje llevar, todos y todas somos iguales. La noche difumina los contornos, emborrona los recuerdos, desdibuja las cosas. El mundo se hace más brumoso y sugerente y a nada que se le eche fantasía, cualquier cosa puede surgir de cualquier esquina.
De todas las noches, las más bonitas son las de estío en Madrid. En cuanto llega el verano, uno tiene que echarse a la calle. El día es un horno asfaltado y la noche se convierte en el refugio acogedor de la vida. La vida que ha remoloneado, adormilada, durante diez horas de solazo mórbido, de repente resucita, divertida, exuberante, liberada, libertaria también. La vida es nocturna o no es, a partir de cierta fecha.
La noche para mí es el único vestido que le queda bien a Madrid. Durante el día, Madrid podrá ser lo que sea… y ha mejorado bastante en los últimos años. Sin embargo, mal que nos pese a los cuatro gatos de verdad que somos, no tenemos la ciudad más hermosa de la orbe. Ni siquiera de la península. Ni tampoco de Castilla, aunque nunca he tenido muy claro si Madrid es Castilla o cabeza de Andalucía, algún día me lo aclarará alguien.

Pero a la hora en que el sol se pone, cuando empieza a cubrir todo el velo nocturno, Madrid no tiene parangón. Algo sucede a partir de cierta hora, que hace que la ciudad se despierte recubierta de una nueva piel de fantasía. Porque la noche la viste la imaginación y la más imaginativa de todas las ciudades noctámbulas –y de eso sí que no hay duda- es Madrid.
Londres, París, Nueva York, Roma, qué sé yo. Cada una tendrá sus virtudes, sus monumentos, sus bellezas. Son tan fotogénicas que apabullan. Quizás más cercana, por feucha y administrativa, nos quede Berlín, y a lo mejor por eso le tengo tanto cariño… cosas de uno. Pero, cuando llega la noche, ninguna tiene la exuberancia de Madrid. Ni sus atascos. Ni sus mil delirios. El barrio de Malasaña o el de Lavapiés, cuando cae la noche, se convierten en bosques de rostros y actitudes, y uno busca entre lo desconocido qué sé yo, una mirada, una simpatía, una complicidad, un delirio… Eso obliga.
Porque es cierto que uno en la noche solo encuentra lo que imagina y lo que lleva muy profundamente dentro de sí. La noche no es más que un espejo emborronado de nuestros anhelos más secretos, los más absurdos, los más improbables… ¡Ay del que no tenga imaginación! Sin imaginación la noche es como un cuerpo desvestido, una ciudad sin literatura, un animal aterido, abrumado por el sinsentido de la existencia.
La noche embellece todo con el mismo manto con que la cultura embellece la vida. Todo parece más tolerable, amable, cercano. Uno escucha las vidas de las gentes en los bares y se deja llevar por la empatía, que arrastra más que la música. La música, las luces, el alcohol… todo ello embellece la noche porque favorece la imaginación. La noche es el momento en el que todo puede ser y en el que uno puede ser todo. Todo se confunde y, dentro de esa confusión, la confusión madrileña es la más hermosa. Sin comparación.
“Cuando lo comparo con la noche actual, la sensación que tengo es como si ha cambiado la música y las caras –ahora apenas reconozco a nadie, cuando entonces reconocía a todo el mundo- pero poco más. El mismo perro con collar diferente. Madrid ha mudado la piel para mantenerse fiel a sí misma. La manera de vivir la noche sigue siendo la misma absurda y hedonista, romántica y desesperada, que hemos construido, durante los últimos treinta años, varias generaciones de madrileños. Nuestra educación sentimental la hemos hecho en los bares”.
José Ángel Mañas es escritor.