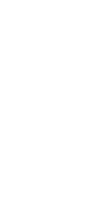Suelo referirme a este espacio, a este pasillo con libros, a esta cocina vieja, a estos ventanales que no acaban de cerrar bien, a estas pelusas arremolinadas junto a los zócalos, como a mi casa. Pero ni es casa (es un piso, un segundo piso en un edificio de inciertos años en el centro de Madrid), ni es mía (estoy de alquiler, un alquiler que una casera razonable aún no ha elevado a lo astronómico).
De modo que esta no es literalmente mi casa, me digo, pero sí el sitio en el que vivo. Alguna vez he llegado a llamarlo hogar. Este, sin embargo, no solo ha sido mi hogar. Por aquí han pasado varias generaciones que si no han respirado este aire han respirado un aire parecido, que han pintado las paredes de su color favorito o que incluso han colocado papel pintado, cuando el papel pintado era más popular.
Lo que hace más patente este desamparado, este vivir en un lugar que no ha sido ni es mío, ni nunca lo será, es la caja fuerte que tengo empotrada en la pared de mi habitación. No conozco la combinación misteriosa, ni siquiera sé si la conocen los caseros. Y no conozco lo que hay dentro: vivo pegado a ese espacio secreto que podría contener una bomba de relojería, el Santo Grial, un virus mortal, un millón de dólares, un fuego eterno, al mismísimo Dios.
Los edificios, los pisos, permanecen, pero los ciudadanos, las personas, vamos pasando en el tiempo feroz, de modo que, aunque vivamos en la era de la ultramodernidad, de lo líquido acelerado, seguimos desempeñando nuestras vidas en un escenario hermoso y anacrónico: el de las ciudades antiguas, el de los cascos viejos, el de los balcones de forja. Eso si tenemos la suerte de no vivir en las impersonales periferias donde los edificios jóvenes son clónicos y sin alma, y los arbustos giran por las aceras arrastrados por el viento, como en un western.
A veces, tirado en el sofá, mientras leo un libro o miro el smartphone, me pregunto quién habrá vivido en este mismo lugar, pero en otro tiempo. ¿Por qué podremos viajar en el espacio pero no viajar en el calendario? A veces, en pisos de alquiler, durante una limpieza profunda, he encontrado debajo del frigorífico fotos de fiestas pasadas, fiestas mexicanas que tuvieron lugar en mi casa cuando aquella casa no era aún mía (nunca lo fue del todo): era extraño ver a otras personas sonrientes y borrachas, partiendo la pana en mi cocina, tomando cerveza en mi salón: ¿por qué no me habían invitado a mi propia vida?
Me pregunto, sobre todo, si no habrá muerto alguien entre estas dieciséis paredes (o así). Es probable, dados los extraños fenómenos que tienen lugar muchas noches y muchas mañanas: el parqué crujiente, la tostadora que me habla, esa voz que me dice que lo queme todo y que huya por las veredas (¿qué veredas?) sin mirar atrás ni una sola vez.
Pero lo más inquietante no es saber que mi casa no es la casa mía, ni ignorar quién ha vivido antes aquí, ni desconocer qué tesoro guarda la caja fuerte de mi dormitorio. Lo más inquietante es no conocer a la gente que me rodea cuando estoy en mi dulce, dulce, hogar. A veces, cuando estoy en la cama sé que duermo a menos de un metro de distancia del vecino, solo separado por un tabique, pero no sé quién es ese vecino, cómo se llama, con qué sueña, si sufre o no sufre, igual que no sé quién es esa gente que me encuentro en el ascensor o en las escaleras. Solo sé que a veces escuchan a David Bisbal, que a veces celebran fiestas, que a veces alguien folla y que a veces alguien muere en el patio de luces. Pero nadie nunca me ofrece su ayuda cuando estoy triste y agotado.
Sé que alguno de ellos, algún día, tendrá un escape de gas, o una explosión de butano, o alguna cosa de esas tremendas y causará una deflagración enorme que derrumbará el edificio y me quitará mi vida para siempre. Mi vida, que ya no será la vida mía.