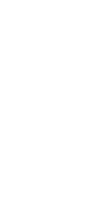Hay golpes que no dejan heridas ni marcas, sino huellas. El golpe ciego pero lleno de vida que se produce al terminar y cerrar un libro con la emoción aún fondeando en nuestro pecho.
Los golpes al unísono de las palmas de las manos que se rinden en pie y son catarsis al final de un insólito espectáculo. El golpe sordo al bajar la tapa del piano que devuelve al músico ausente en el tiempo al espacio de este mundo.
Golpes que, como las olas, son una metáfora eterna, la del arte que nos sacude una y otra vez.
Golpes suaves en forma de besos y golpes bajos que confunden el amor y el deseo. Los golpes al brindar las copas que guardan en sus fondos la esperanza que riega día a día nuestra garganta.
No hay golpe más sobrecogedor que el que desgarra el silencio de un teatro, un eco sordo que rompe en la butaca y atraviesa nuestra alma. Y siempre está el golpe aterciopelado de un poema, golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta.
Nacemos a prueba de golpes y vivimos incesantemente en el futuro surcando los golpes que nos brinda el viento.
No hay golpes de suerte, hay ganas de golpes.
La cultura es un golpe permanente de estado.
Porque en eso consiste el arte, en dar el golpe, en engañar, en el gran timo y en que nos dejemos engañar hasta donde haga falta, allá donde se olvida la propia vida.