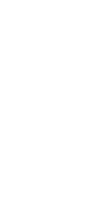Todo eran llamas alrededor. El rugido trémulo del fuego que a su paso solo deja bonitos recuerdos. Un cuadro del que fue un amanecer cuyas témperas ahora se derriten en el mismo infierno. Una lluvia maldita que ensucia las lágrimas de cenizas y pavesas. El negro telón de un teatro que pone fin a un verano. El silencio de los grillos. Mañana ya no olerá a tierra mojada, ni a viva madera. Tan solo éramos dos niños acobardados huyendo de morir quemados. Los retenes en la carretera nos desviaron a distintas aldeas. La mía tenía un bar abarrotado de nervios, miradas perdidas y pensamientos negros. Sabía que todo se lo había llevado, con el humo, el viento. Y allí, en un instante, encontré aquellos ojos tan grandes como mi miedo. Una exhalación de expectativa entre el más absoluto desconsuelo. Y volvieron los veranos de baños fríos, de las horas eternas y de los besos sinceros sobre un manto verde de musgo bajo el claro cielo. Y esas llamas que no queman, ni arden, sino que encienden y crean. Y la sensación temprana de que hay dos mundos en el mismo fuego, el que abrasa por donde pasa y el que prende, llena el aire de chispas y aviva en dirección a la vida. Y que no era tarde. Que aún había esperanza. Que tenía que ganar la vida.