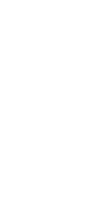No había muchos dramaturgos últimamente en la RAE. Está José Luis Gómez, estuvo Francisco Nieva hasta su muerte en 2016, y estuvieron Buero Vallejo o Fernán Gómez. Sí ha habido unos cuantos, y no puede ser de otra manera porque el teatro es, entre otras cosas, el arte de la palabra pronunciada, y puede despertar lo que yo llamo envidia de la lengua o nostalgia, como yo siento por el teatro de Lorca, Valle o Calderón.
¿Qué imagen tenía de la Academia? Consulto prácticamente a diario el Diccionario, y creo que su trabajo es esencial porque tiene entre manos algo que está en el centro de nuestras vidas, el lenguaje. El teatro nos permite examinar la palabra que utilizamos y también la crea, las cosas existen porque las nombramos. El espectador puede salir de una obra transformado y enriquecido por la palabra, como ocurre con Pinter o Lorca.
Su discurso lo ha dedicado también al silencio como parte del campo semántico. En el teatro el silencio se tiene que percibir, escuchar y ver. Puede atravesar e incomodar al lector. La representación requiere de la complicidad del espectador, que completa la narración. Requiere del poder de la imaginación.
No son pocas las obras suyas que abordan el lenguaje como una cuestión política. Como Animales nocturnos, donde un hombre chantajea a un inmigrante en situación irregular que domina mejor que él su propio idioma. O Cartas de amor a Stalin o La lengua en pedazos. En calidad de escritor y ciudadano, me planteo cuestiones como quién escribe mis palabras o hasta qué punto estoy invadido por frases y tópicos que no son míos, y distorsionan la realidad. El teatro ofrece cierto empoderamiento para crearse a uno mismo a través de la palabra y el misterio de la voz.
Otro síntoma de su devoción por el lenguaje es que reescribe constantemente sus textos. Lo hago por ambición y humildad, nunca quiero darlos por buenos. Reescribir es tachar. El tiempo te va revelando lo que de verdad es relevante e innegociable, y desecha lo superfluo y lo que debería ser despreciado.
Cuando empezamos a entrevistarlo usted solo escribía, pero desde hace unos años también los dirige. Sí, durante mucho tiempo sentí desconfianza acerca de mi capacidad como director, hasta que me topé con un material en el que sentí que podía tener una voz original. No obstante, dirigir es escribir también, solo que en el espacio y en el tiempo, representando al espectador, que también es lector, y teniendo en cuenta la proximidad de los actores o el ritmo de pronunciación. Trabajar con los actores me ha permitido extender mis posibilidades de expresión, de escritura.
Esta temporada ha vuelto a trabajar con Andrés Lima y Juan Cavestany en Shock (El Cóndor y el Puma). Con ellos coincidió, poco después de que se fundara El Duende, en Animalario, para quien Cavestany y usted escribieron aquella genialidad que fue Alejandro y Ana. Creo que fue una compañía fundamental para el teatro español, muy influyente en otras posteriores que han seguido su línea, y Lima y Cavestany, artistas a los que admiro, me permitieron llegar a puntos que habría tardado tiempo en alcanzar, o no habría alcanzado nunca. Alejandro y Ana pertenece a lo que llamé en aquel momento teatro histórico de urgencia, que buscaba responder lo antes posible a acontecimientos históricos. Cuando se casó la hija de Aznar en El Escorial, Lima, entonces director de Animalario, nos convocó a Cavestany y a mí para escribir una obra al respecto. Nos trajo, para ello, un especial de la revista Hola, que a nosotros nos pareció un material extraordinario.
Era un teatro político que se ha seguido cultivando, y mucho. Todo teatro es político porque se hace en asamblea, es colectivo y representa sueños y pesadillas compartidos. Pero sobre todo lo es cuando ejerce la crítica y es escenario de la utopía, y pone al espectador frente a su doble, frente a quien podría ser si hubiera tomado otras decisiones. Creo que mi teatro es político en el sentido de que aspira a suspender al espectador ante preguntas, no ante respuestas.