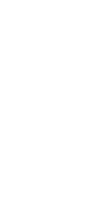En la asignatura de literatura universal de mi carrera descubrí a Marcel Proust, a William Faulkner, a Fernando Pessoa, a Thomas Bernhard. En mi adolescencia, leí a pocas -poquísimas- mujeres. Algo de Virginia Woolf, a las hermanas Brontë, otro poco de Sylvia Plath y alguna más aislada, parcialmente entendida. Yo misma, de manera inconsciente, las relegaba fuera de mi campo de intereses. Los buenos eran ellos, los hombres. Y sí, eran realmente buenos aquellos que leí. Estimulantes, sugestivos, brillantes. Yo también quería escribir así, como ellos.
Fue más adelante cuando comencé a darme cuenta de que había otra parte de la historia que nadie me había contado, un mundo igualmente sugestivo y brillante, un mundo de mujeres valientes, extrañas, transgresoras y, en cierto modo, más cercanas a mi manera de entender el mundo. Y leí con fruición a Flannery O’Connor, a Carson McCullers, a Emilia Pardo Bazán, a Fleur Jaeggy, a Iris Murdoch, a Silvina Ocampo, a tantas otras. Entendí que el problema no estaba en el hecho de escribir -si ellas escribieron, nosotras, las mujeres de ahora, podíamos también hacerlo-, sino en la persistencia de una recepción parcial, sesgada, fruto de años y años de silenciamiento en la escuela. Los lectores -y aquí, por supuesto, incluyo a las lectoras- nos habíamos dedicado a leer a otros hombres como modelo de prestigio. Ellas eran la nota al pie. Eran la anécdota.
En los últimos años, la nota al pie ha comenzado a recuperar el peso que le corresponde y encabeza ya, en letras bien grandes, la historia de la literatura. Las editoriales -y no solo las independientes- han rescatado a mujeres aplastadas por la apisonadora del canon, facilitándonos a nosotros, los lectores -pero también a los escritores- modelos nuevos, referencias nuevas, espejos en los que jamás nos habíamos mirado antes. Ya nadie duda de la valía de estas escritoras, ni nadie teme arriesgar publicando escritoras actuales. Algunos hablan -quizá despectivamente- de una moda. Pero no es una moda. La moda se define por su carácter pasajero. Esto ha venido, afortunadamente, para quedarse. Es el signo de los tiempos, es justicia y es bueno para todos: nadie gana si nos perdemos a Alice Munro.
Aun así, queda mucho camino por recorrer. Aunque como escritora jamás me he sentido discriminada por el mundo editorial ni por la crítica, a veces me pregunto qué lectores me pierdo por firmar con mi nombre de mujer. Qué lectores -hombres- consideran que lo que yo escribo es algo que solo interesa a otras mujeres. Porque la idea que subyace -que sigue aún persistiendo- es que los libros que escribimos las mujeres son para otras mujeres; que nuestro radio de acción es limitado y restrictivo; que lo universal nos está vedado -al parecer, solo escribimos de ‘lo femenino’-; que no hay nada atractivo en nuestra escritura para un hombre; que los referentes, en esto de la literatura ‘seria’, siguen siendo los hombres.
Siempre se nos ha dicho que el masculino plural no es genérico, pero lo cierto es que cuando nos hablaban de escritores nos estaban hablando solo de hombres. Por eso es necesario ahora hablar de escritoras, marcar esa a de género bien fuerte y bien grande, para que se las vea bien a todas. El cambio ya ha empezado, el cambio es innegable y poderoso, pero solo se consolidará con el refrendo lector.
Sara Mesa (Madrid, 1976) es escritora, Ha sido finalista del Premio Herralde (con su novela Cuatro por cuatro; Anagrama) y ganadora del premio Ojo Crítico de RNE (2015), entre otros galardones.